Carteles que encienden la pantalla
Crónica de papel y luz
Talleres litográficos y firmas legendarias
Imaginación frente a tijeras censoras
Color y desenfado en la nueva ola
Oficio y técnica que dejan huella
01
Tipografías con personalidad y acento
La rotulación manual aportó voz propia: versales contundentes para dramas, cursivas juguetonas para comedias, grotescas limpias para thrillers urbanos. Más que letras, eran personajes secundarios. A veces la tipografía ocupaba el protagonismo, otras sostenía silenciosa a la fotografía. Las letras se estiraban para abrazar rostros, se apilaban como edificios o respiraban en blancos generosos. Esa elección comunicaba época, intención y temperamento. Incluso hoy, cuando todo puede rasterizarse, una buena tipografía sigue siendo un gesto de dirección artística.
02
Paletas que convocan emociones
El color guía al ojo y modela la memoria. Rojos profundos para pasiones que arden, azules nocturnos para intrigas que susurran, ocres polvorientos para road movies españolas de asfalto caliente. La limitación de tintas obligó a síntesis valientes, donde cada tono tenía responsabilidad narrativa. Con la llegada del CMYK se multiplicaron matices, pero también el riesgo de perder foco. Los carteles memorables eligen pocos colores y los hacen cantar, como una partitura breve que no concede notas innecesarias.
03
Composición que cuenta sin palabras
Un buen encuadre en papel es una promesa de película. Diagonales tensan, simetrías tranquilizan, primeros planos comprometen. El juego entre figura y fondo crea pistas que el espectador completa. Marcas de mirada dirigen el recorrido: del título a los ojos del protagonista, de allí a un objeto clave. Cuando la composición late, incluso el caminante distraído se detiene dos segundos, suficientes para que nazca el deseo de entrar. Es montaje silencioso, storyboard comprimido en una imagen eficaz.
Imágenes que se vuelven iconos
Historias desde el taller y la sala

El impresor que juraba por el registro perfecto

La coleccionista que rescató un verano entero

El acomodador que nunca tiró los sobrantes




Cuidar, catalogar y coleccionar
Tu primera vez frente a una marquesina
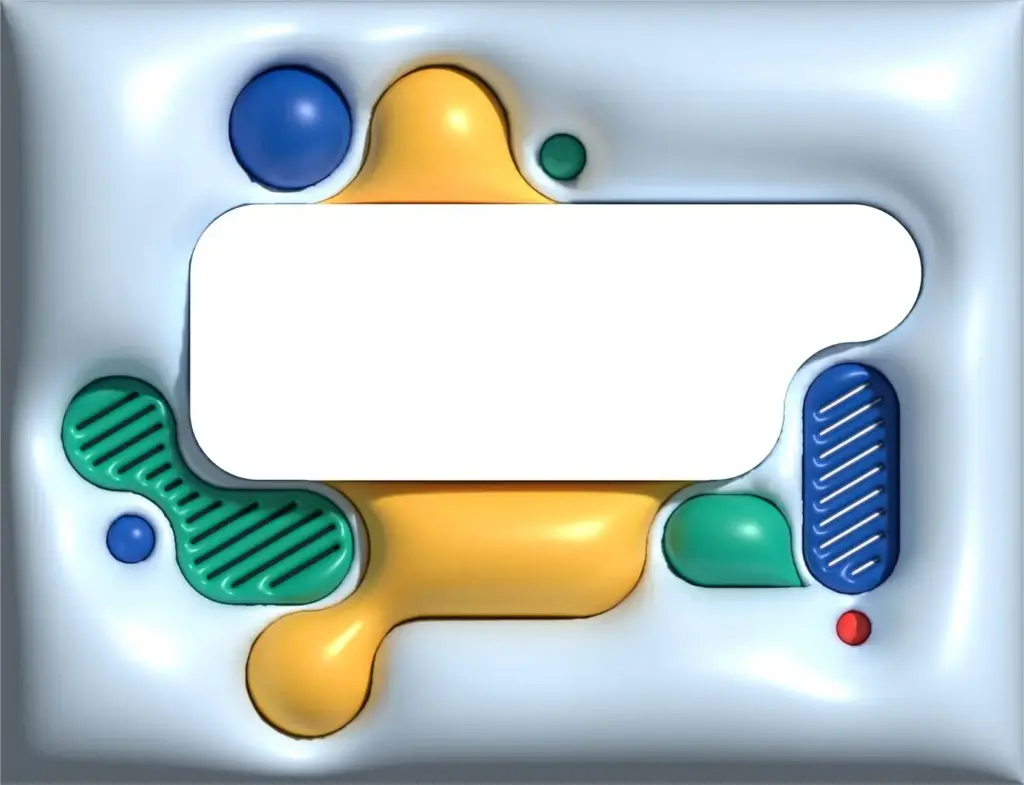
Vota la pieza del mes y debate

Comparte tu pared y su historia

All Rights Reserved.